de Voces Semanario, el jueves, 14 de abril de 2011 a las 7:24
El proyecto de ley por el que se pretende interpretar la Constitución para dejar sin efecto a la ley de caducidad, aprobado el martes por el senado y remitido a la cámara de diputados, plantea varios problemas graves.
Algunos de esos problemas son jurídicos y otros políticos, aunque, como se verá, los más importantes son a la vez políticos y jurídicos. Tal vez porque entre la política y el derecho existe la misma relación que entre el agua y el hielo: aunque no son lo mismo, están hechos de la misma sustancia.
AQUELLOS BARROS…
Es casi innecesario decir que la ley de caducidad es una malformación jurídica, un cáncer que ha debilitado la legitimidad político-institucional y complicado la convivencia de los uruguayos durante veinticinco años. Eso ya muy pocos lo discuten.
El hecho de que en 1986 se declarara que, “por la lógica de los hechos”, los secuestros, torturas, violaciones y asesinatos cometidos por militares no serían castigados causa indignación, a la que, en el caso de los jóvenes, se suma además la sorpresa.
¿Cómo exonerar a crímenes de esa naturaleza? ¿Cómo “premiar” con la impunidad a los militares, que estaban obligados a respetar y a defender la Constitución? ¿Y cómo sostener que semejante cosa es constitucional?
Es falso que la caducidad sea equivalente a la amnistía otorgada a los presos políticos. Porque la amnistía no amparó a los homicidios dolosos y porque la enorme mayoría de los autores de esos delitos estuvieron presos en condiciones inadmisibles (mientras que ningún militar había pasado un día en la cárcel por los suyos); además, los beneficiarios de la amnistía, hasta por estar presos cuando fue aprobada, no la impusieron con amenazas, como hicieron los militares con la caducidad.
La ley de caducidad responde a la forma en que se salió de la dictadura. El dudoso “Pacto del Club Naval” y la actitud posterior de los militares, que se negaron a concurrir a los juzgados y amenazaron con nuevas rupturas institucionales, llevaron a que se votara a las apuradas una ley que sacara del “brete” al gobierno de la época, que no podía lograr que los ex dictadores y torturadores –nuevamente amparados en los cuarteles- se sometieran a la Justicia.
Lo increíble es que eso se haya arrastrado durante veinticinco años. Que la injusticia y la polémica sigan. Que el sistema político no le haya encontrado una solución. Y que dos plebiscitos –con veinte años de distancia y siempre por apretado margen- hayan sido incapaces de anular la ley o de dejarla sin efecto.
ESTOS LODOS.
La solución propuesta ahora plantea problemas. Tan serios que permiten dudar de que sea una verdadera solución.
El primero, político, pero también jurídico-institucional, es que el Parlamento –institución esencialmente representativa- adopte una decisión desestimada dos veces por la ciudadanía. Más allá de argumentos formales, ponemos en contradicción a los mecanismos de democracia representativa con los de democracia directa, lo que aparejará la desvalorización de uno de los dos, o de los dos. Los mecanismos de democracia directa fueron esenciales, en tiempos no muy lejanos, para frenar iniciativas impopulares. ¿Es válido debilitarlos ahora? ¿No lo lamentaremos en el futuro? ¿Cuánta legitimidad perderá el sistema político e institucional con una decisión como esa?
El segundo problema, jurídico, pero también institucional, es la aplicación de una ley penal nueva, que empeora la situación de los acusados. La irretroactividad de la ley penal –cuando perjudica al acusado- es un principio esencial. Si los gobiernos pudieran crear delitos o agravar las penas con posterioridad a los actos de los acusados, no habría garantías. El que en este caso los acusados sean despreciables no debe hacernos olvidar que las leyes y las garantías deben ser iguales para todos (justamente lo que no fue la ley de caducidad ni la parodia de justicia de la dictadura). ¿Se piensa en las acciones de inconstitucionalidad y en las denuncias internacionales que podrían plantear los torturadores para enredar las cosas?
El tercer problema, político, pero también jurídico- institucional, es que se estará intepretando la Constitución por una mayoría parlamentaria ajustadísima, contra la opinión de toda la oposición e incluso de algunos legisladores oficialistas (sin el voto de Eleuterio Fernández Huidobro, que discrepa con el proyecto, éste no se habría aprobado en el Senado), Los asuntos constitucionales, para tener ese grado de legitimidad que se traduce en eficacia y respeto, deben ser fruto de un acuerdo amplio, pacífico y plural. Si no, tarde o temprano, todo el sistema político pierde credibilidad y estabilidad.
El cuarto problema es sobre todo político. Esta solución, no consensuada y apenas mayoritaria, deteriorará el clima político del país, no sólo entre oficialismo y oposición, sino dentro del mismo oficialismo, donde hay opiniones divididas. Es cierto que las cuestiones de principio no deberían someterse a consideraciones políticas, pero al menos se debería estar seguro de que no existe otra solución políticamente menos problemática. Y no es ese el caso.
¿HAY OTRA SOLUCIÓN?
La hay. No es tan glamorosa ni tan políticamente simbólica como la anulación, no provocaría tantas loas a nivel internacional, pero la hay. Está dentro de nuestro sistema institucional y podría producir resultados prácticos muy similares a la anulación.
La Suprema Corte de Justicia viene declarando sistemáticamente la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Eso, de por sí, debería determinar que el Parlamento la derogara y que fuera desaplicada en todas las causas en que se decretara la inconstitucionalidad.
Siendo inaplicable la ley, sería tarea de fiscales, jueces y abogados, como debió ser siempre, que se hiciera justicia en cada causa.
Esta solución –sólo posible desde que la Suprema Corte cambió su jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad- está ahora al alcance de la mano. Es casi obligatoria de acuerdo a nuestra Constitución y a la tradición, y contaría con el apoyo de parlamentarios blancos, colorados e independientes.
NO BORRAR CON EL CODO
Tal vez sea hora de preguntarnos qué persigue, en el fondo, la lucha contra la impunidad. ¿Encarcelar a unos viejos torturadores y asesinos? ¿Dejar asentado que teníamos la razón histórica? ¿La adrenalina de un acto de justicia siempre postergado? ¿O debemos mirar esa lucha como parte de otra más general, por establecer una sociedad más equitativa, un régimen político más democrático y una cultura más humana e integradora?
Si la respuesta a la última pregunta es “sí”, ningún triunfo táctico, ninguna satisfacción inmediata, debería comprometer el objetivo de fondo.
En otras palabras: no se puede renunciar a hacer justicia, pero es necesario buscarla por los medios más compatibles con los objetivos de fondo, y, por ello, con los pronunciamientos directos de la ciudadanía, con el orden constitucional vigente, por el que la izquierda llegó al gobierno y tiene hoy la posibilidad de revisar el problema de la impunidad, y con la credibilidad de un proyecto político basado en la democracia y en el convencimiento pacífico de la ciudadanía.




















































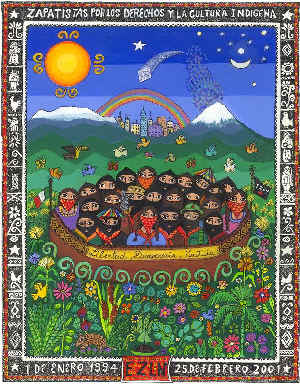
No hay comentarios:
Publicar un comentario